El Subdesarrollo Argentino: las sobrevaluaciones cambiarias, déficits fiscales y anti-meritocracia
La economía argentina de los últimos 50 años es una verdadera tragedia que asombra al mundo. En 1936 el famoso economista inglés Colin Clark vaticinaba sobre la base de proyecciones econométricas que para el año 1960 la economía argentina iba a tener el PBI per cápita más alto del mundo.
En 1980 el premio Nobel de economía Paul Samuelson afirmó en una conferencia pronunciada en México, que había 4 clases de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón porque era un país sin recursos naturales que tenía uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y Argentina, un país con enormes recursos naturales que en el decenio de 1930 parecía que iba ser el más rico del mundo, en cambio pasó de casi desarrollado, al más triste subdesarrollo.
Y lo peor es que desde 1980, hasta 2024, nuestro subdesarrollo se acentuó dramáticamente.
Hoy en día se reconoce, unánimemente, que, en el largo plazo, el factor más importante determinante del crecimiento económico es la educación, lo cual requiere que, en las escuelas primarias, los maestros, y en las secundarias y universidades, los profesores estén bien pagos y reine la más rigurosa meritocracia: nada de adoctrinamiento. Conocimiento y ciencia pura solamente. Cómo lo supo imponer el presidente Sarmiento, cuya impronta duró desde 1869 hasta 1950-70 solamente. Además, si los nombramientos en el Estado se hacen por riguroso orden de mérito, se frena eficazmente el crecimiento del gasto público clientelista, por una parte, y por la otra se establece un “control interno” entre los empleados y funcionarios públicos porque, como la pirámide jerárquica se va reduciendo en la cúspide, los funcionarios públicos compiten por ascender de categoría, y, en consecuencia, los que trabajan poco o cometen actos de corrupción, son postergados en los ascensos y/o son exonerados, o declarados cesantes, o deben renunciar, o jubilarse, cuando son sobrepasados por un funcionario más moderno.
A nueve meses de asumir el actual gobierno, no parece dar prioridad a la educación, ni a la meritocracia y tampoco tener un plan de verdadero desarrollo económico. El presidente Frondizi, por ejemplo, antes de asumir, en 1958 ya había iniciado los contratos petroleros. Ahora a 9 meses de asumir, el actual no ha reglamentado la ley RIGI, la que por otra parte comete el error jurídico-económico de someter los conflictos de las empresas inversoras con el Estado argentino al CIADI, un organismo internacional creado originalmente en el decenio de 1960 para dirimir controversias entre inversores extranjeros y países africanos, recién independizados, que no tenían verdaderos poderes judiciales independientes. El CIADI no debiera aplicarse a la Argentina, país que presume tener un poder judicial probo e independiente. La jurisdicción del CIADI es violatoria del artículo 116 de la Constitución Nacional que confiere la potestad jurisdiccional, en definitiva, a nuestra Corte Suprema.
La política macroeconómica del ministro Caputo apunta a la restricción monetaria, del crédito y a la sobrevaluación cambiaria con cepo cambiario. Aunque es adecuada la reducción del gasto público superfluo, por otra parte, la contradice por agrandarlo en relación al PBI, por culpa de la misma sobrevaluación cambiaria. Además, la recesión económica, provoca una caída de la recaudación fiscal por cuanto la elasticidad ingreso de la recaudación fiscal en relación al PBI es 1,6, y por lo tanto se reduce mucho más que la caída del PBI, obligando a mayores reducciones de gasto en una espiral descendente catastrófica.
La sobrevaluación cambiaria es central en la política macro del ministro Luis Caputo. El economista estrella del ministro “Toto” Caputo, es el contador público Ricardo Arriazu, quien fuera el propulsor de la fracasada “tablita cambiaria” del ministro de economía Dr. José Martínez de Hoz en 1977-80.
La idea de la “tablita” era ir devaluando todos los meses a una tasa cada vez menor, por ejemplo, 5%, 4%, 3%, 2% y así sucesivamente todos los meses y cuando la devaluación fuera de cero, la inflación supuestamente, iba ser de cero también.
El ensayo aconsejado por Arriazu fue un fracaso absoluto generando una gran sobrevaluación cambiaria y una deuda externa la cual pasó de 9 mil millones de dólares en 1977, a 47 mil millones en 1980, año que finaliza además con una alta inflación del 80% anual y una fuerte recesión, no obstante, la sobrevaluación cambiaria de “la tablita”.
Desconociendo la experiencia histórica, Milei, Caputo y Arriazu, insisten en el error de sobrevaluar nuestra moneda, aunque debemos reconocer que la tesis de la sobrevaluación cambiaría como remedio anti-inflación no es argentina, sino que proviene de un periodista norteamericano, Robert Bartley que carecía de credenciales académicas. Fue sostenida en los decenios de los setentas y los ochentas del siglo pasado en los Estados Unidos por este poderoso y confundido periodista, editor en jefe del poderoso Wall Street Journal. Incluso en febrero de 1981 esa doctrina falsa fue adoptada ingenuamente nada menos que por el presidente Ronald Reagan, de los Estados Unidos. Pero este presidente se dio cuenta luego, justo a tiempo y al comienzo de su segundo mandato, de que con esa política de sobrevaluación del dólar estaba destruyendo sin querer la economía de los Estados Unidos y decidió cambiarla drásticamente. Por lo tanto en 1985, devaluó en un 100%, con una inflación subsiguiente de casi cero y fuerte superávit fiscal, salvando así a los Estados Unidos de un desastre mayúsculo. La devaluación acompañada de fuerte superávit fiscal reduce la cantidad de moneda en manos del gran público y por lo tanto frena el gasto corriente y la inflación. Y por otra parte genera un aumento de las reservas del Banco Central y una baja en la tasa de interés en el mercado de capitales. De esta manera, el nuevo dinero creado por el superávit en la balanza de pagos no es inflacionario, sino que, por el contrario, estimula la baja en la tasa de interés, y por esta vía el aumento de la inversión y una mayor producción que es anti inflacionaria.
Además Reagan se aseguró a través de su segundo gran ministro del tesoro, James Baker, por medio del llamado “Plaza Accord” con los ministros de las dos principales potencias industriales competidoras de los Estados Unidos, Alemania occidental y Japón que ellos no devaluarían sus monedas en respuesta a la gran devaluación estadounidense. Por todo ello, la devaluación del CIEN POR CIENTO de Estados Unidos fue un gran éxito que salvó a ese país de caer en una gran hecatombe que hubiera destruído su industria y su gran potencial militar y convirtiéndolo en una potencia de segundo orden. Para exagerar, digamos que Reagan salvó a Estados Unidos de convertirse en una Argentina más grande.
En nuestro país, la devaluación de 1899 del Presidente Julio Argentino Roca del 127% asesorado por su Ministro de Hacienda, el Dr. Jose Maria Rosa, su banquero Ernesto Tornquist y su economista de cabecera Silvio Gessell, fue un gran éxito porque no generó inflación y en cambio promovió las exportaciones y el crecimiento argentino de manera extraordinaria durante 30 años. Las devaluaciones de 1931 del ministro Uriburu, la del ministro Krieger Vasena de 1967, la del ministro Sourrouille de 1985 por 4 meses, y la del ministro Lavagna de abril de 2002, no provocaron inflación, porque fueron seguidas de políticas de superávits fiscales.
En cambio, las devaluaciones de Isabel Perón de 1975, las de Alfonsín, las de Menem desde julio de 1989 hasta antes de marzo de 1991, fueron fuertemente inflacionarias porque fueron seguidas por altos déficits fiscales. Sin embargo, en abril de 1991 el ministro Dr. Domingo Cavallo estableció el excelente régimen de la convertibilidad, pero con un gravísimo defecto: el tipo de cambio era demasiado bajo. Esa bajeza cambiaria fue paliada temporalmente merced a la intervención de favor, fuerte, directa pero incorrecta desde el punto de vista técnico económico y legal, brindada a cambio de otros asuntos relacionados con la defensa nacional y atómica, por el gran presidente de los Estados Unidos George Bush, padre, sobre el Director Gerente del FMI, el francés Michel Camdessus. Bajo la presión de Bush, el FMI otorgó la luz verde a los mercados internacionales de capital para que éstos, a su vez, le presten a la Argentina. Esta situación artificial pudo mantenerse a pesar de los grandes déficits fiscales y de balanza de pagos argentinos que fueron financiados con una enorme deuda externa que creció, neta de privatizaciones, desde 30 mil millones de dólares en 1990 a 160 mil millones de dólares en 2001, primero bajo la doble presidencia de Menem y luego en la corta presidencia del Dr Fernando De la Rúa, quien convocó nuevamente al ministro, el Dr. Domingo Cavallo. Para ese tiempo, 2001, ya ni Michel Camdessus, ni Bush padre, estaban en sus cargos. Por eso fue que a fines del 2001 todo estalló, como tenía que estallar: el resultado fue que la caída del PBI fue del 10% en 2001, la desocupación del 30%, la devaluación del 400% y la inflación del 40% en enero del 2002, todo de acompañado de un fuerte déficit fiscal, ahora carente de financiamiento externo, y donde, por el contrario, había que empezar a devolver los enormes préstamos contratados en 1991-1999.
El desastre, antes descrito, fue arreglado por el ministro Dr. Lavagna quien asumiera en abril de 2002 y durara como tal hasta el 2006 con un muy alto y correcto tipo de cambio, un fuerte superávit fiscal, una inflación casi nula, un crecimiento económico del PBI y del empleo promedio anual del 8% desde mediados del 2002 hasta el 2006, y una refinanciación de la deuda externa de los noventas, con muy fuertes quitas. Lamentablemente los gobiernos que sucedieron volvieron a las andadas con los déficits fiscales y la sobrevaluación cambiaria.
Lo cierto es que, en la Argentina de 2024, hasta este mes de agosto, tenemos una inflación altísima del 5% mensual y anual de más 100%, crecimiento negativo del PBI seguido de una fuerte caída de la recaudación fiscal, y un aumento de la desocupación. Nos olvidamos de la experiencia del decenio de los noventas: el presidente Milei, vive elogiando al presidente Menem y a su ministro el Dr. Domingo Cavallo, quien no obstante sus errores es muy probable que ya los haya advertido, pero está atado de pies y manos para hacer las recomendaciones correctas.
La cuestión del tipo de cambio real alto, el superávit fiscal y la meritocracia en la administración pública son tres políticas de Estado que no han sido comprendidas en la Argentina por lo menos desde 1974 a la fecha. Estas políticas fueron fuertemente recomendadas por los Estados Unidos después de 1948 a sus países estratégicamente aliados. En efecto, al terminar la segunda guerra mundial comenzó una guerra fría entre los Estados Unidos que pretendía imponer en todo el mundo el sistema capitalista con la propiedad privada de los medios de producción, por una parte, y la Unión Soviética que pretendía imponer en todo el mundo “dictaduras del proletariado” y la propiedad pública en los medios de producción. No podía haber una guerra abierta porque ambas potencias poseían armas atómicas engarzadas con cohetes balísticos intercontinentales, que destruirían a toda la humanidad.
¿Qué hizo Estados Unidos en lo económico? Antes que nada menciono lo que sucedió en Japón y Alemania occidental, países reducidos a la pobreza extrema y a escombros por la segunda guerra mundial.
En 1948, Japón por intermedio del primer ministro Shigeru Yoshida, Estados Unidos propició 4 medidas fundamentales. Primero un tipo de cambio recontra alto que pasó de 100 yenes por dólar a 365 en 1948. Segundo, superávit fiscal, y tercero estricta meritocracia en la administración pública, todo ello con libertad de mercado y propiedad privada de los medios de producción acompañado de un sistema de democracia liberal de dos partidos, donde el Emperador era un mero símbolo de la Nación. El resultado fue que las exportaciones japonesas se multiplicaron en términos reales 60 veces entre 1950 y 1980 y Japón se convirtió en un exitoso país desarrollado capitalista, aliado firme de los Estados Unidos.
En la Alemania occidental de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard de 1948, destruida por la segunda guerra mundial, Estados Unidos hizo lo mismo. El marco alemán se depreció en 1948 de 2 marcos por dólar a 4,2 marcos por dólar. Por supuesto con meritocracia estatal, superávit fiscal y propiedad privada de los medios de producción. Las exportaciones alemanas se multiplicaron enormemente y en algo más de 20 años, cerca de 1980, Alemania occidental llegó a tener un nivel de vida 4 veces superior al de Alemania oriental, bajo el régimen comunista.
Lo mismo propició Estados Unidos con Taiwán en 1957 y con Corea del Sur en 1961. Corea del Sur era un país paupérrimo que había sido explotado por los japoneses desde 1900 hasta 1945. Solo tenía como recursos naturales montañas de silicio y un 15% de su tierra era arable. Para comparar recordemos que, en 1960, la Argentina exportaba por mil millones de dólares anuales, contra solo 30 millones por Corea del Sur. Es decir que exportábamos 30 veces más que ellos. Estados Unidos exhausto por la guerra de Corea no podía prestarle dinero a Corea del Sur, pero le dio tres consejos al General Park Chung Hee: tipo de cambio real altísimo, devaluación del 100% en términos reales, superávit fiscal y meritocracia estricta en la administración pública. Hoy a 2024, 64 años después, Corea del Sur un país que tiene aproximadamente la misma población que Argentina, exporta por 800 mil millones de dólares anuales, es decir 10 veces más que la Argentina que solo exporta por 80 mil millones de dólares. Lo pueden ver ustedes por ejemplo en los teléfonos celulares Samsung que se fabrican en Corea y nosotros los consumimos, pero empacados en cajitas desde Tierra del Fuego. En definitiva, Estados Unidos, con sus recetas macroeconómicas y estabilidad política, pudo convertir a Corea en un país desarrollado y capitalista a pesar de no contar con recursos naturales, y nisiquiera capital humano en 1960.
Pasemos a América Latina. En el decenio de 1960 la situación se agravó debido a la muerte de Janio Quadros, presidente del Brasil y la asunción de su vicepresidente, Joao Goulart, que era además un gremialista comunista. Goulart era amigo de Breshnev y de los líderes de la USSR en ese entonces. Si Brasil caía en el comunismo toda América Latina corría el mismo riesgo. ¿Qué hizo Estado Unidos? Envió al coronel Vernon Walters de la CIA, a conversar con los generales brasileños para que hagan un golpe de estado, pero con una prevención, los generales brasileños debían seguir una política económica super-desarrollista para satisfacer a las clases medias y trabajadores del Brasil: de lo contrario el golpe de estado militar iba a ser muy contraproducente. Y así fue que las recomendaciones de USA fueron tipo de cambio real recontra alto con una devaluación del 200% y además indexando el tipo de cambio con el índice de precios al consumidor brasileño, pero sin des-indexar por el índice de precios al consumidor estadounidense: en la práctica un tipo de cambio real recontra alto y más todavía para el futuro. También superávit fiscal. Por supuesto meritocracia en la administración pública. En el sector agrícola la meritocracia brasileña impuesta por USA permitió fertilizar millones de hectáreas de tierras de bosques improductivas y sembrarlas con soja. Derechos de exportación bajos a los productos primarios de exportación, siempre que sean sin elaborar. El resultado fue que Brasil creció al 9% por año entre 1964 y 1984 durante los gobiernos militares. Al respecto debemos tener presente lo siguiente: en 1960 los PBI globales de Argentina y Brasil eran similares, a pesar de que Argentina tenía 20 millones de habitantes y Brasil 200, es decir era 10 veces más poblado, pero con niveles de vida paupérrimos, excepto para las clases altas. Veinte años después, en 1985, al terminar los gobiernos desarrollistas militares brasileños, inspirados por Estados Unidos desde 1964 hasta 1984, el PBI global brasileño era 4 veces mayor que el PBI global argentino: en otras palabras, la economía argentina se achicó 4 veces en relación a la brasileña entre 1964 y 1984.
Pero quizá el caso más notable que los economistas y políticos argentinos no han estudiado sea el de Chile. En 1973 gobernaba Chile el presidente socialista Salvador Allende Gossens, de estrecha afinidad con Breshnev y toda la dirigencia soviética: los Presidentes Nixon y Ford de Estados Unidos organizaron en septiembre de 1973 un golpe de estado, por medio de la CIA en dos etapas, primero una huelga de camioneros que sumió a la economía chilena en un caos y segundo se logró convencer al general Augusto Pinochet, de buena relación con Allende Gossens, que derribara al presidente socialista mediante un golpe de estado que se produjo en septiembre de 1973. Estados Unidos sugirió como ministro de economía a un graduado de Ph.D. en MIT, Jorge Cauas que trabajaba como simple economista en el Banco Mundial, igual que el que les habla, en ese entonces. Lo recuerdo muy bien, era un “pelado” muy simpático. Cauas, sin duda con el respaldo de Estados Unidos, transformó la economía chilena a la perfección. Antes de Cauas, Chile imponía derechos de importación del 1000% para algunos productos, 400% para otros, 200 % para algunos u cero para los demás. Su economía era un caos: Cauas unificó los derechos de importación en una tasa uniforme del 10% para todos los productos de importación, pero devaluó el peso chileno en un 300% y además indexó el tipo de cambio con el índice de precios al consumidor. Equilibró las finanzas públicas eliminando el déficit fiscal.
El cobre era de lejos el principal producto de exportación de Chile. Si bien se fomentó a empresas mineras privadas productoras, toda la producción debía venderse a la CODELCO, la corporación del cobre, que monopolizaba todas las exportaciones. Exportaba cuando el precio internacional del cobre estaba alto y lo retenía cuando el precio internacional estaba bajo y así maximizaba el valor de las exportaciones chilenas de cobre, porque la curva de demanda mundial de cobre es muy inelástica al precio y el precio baja fuertemente si hay mucha oferta en los mercados mundiales y poca demanda.
Para las demás exportaciones Chile otorgaba el tipo de cambio alto fijo e indexado siempre en términos reales. Pero quizá, lo más importante de la economía chilena, fue que se consolidó el mejor sistema monetario del mundo, según el premio Nobel y profesor de la universidad de Yale Robert Schiller: en efecto si bien la moneda de Chile es el peso chileno y lo emite el Banco Central de Chile, por otra parte, todos los depósitos a plazo fijo en los bancos a más de tres meses de plazo están indexados con el índice de precios al consumidor y confieren un interés anual del 2%. Por ello, los ciudadanos chilenos no compran dólares para ahorrar. No hay “capital flight” en Chile. El dólar está sujeto a una inflación de 3 o 4% por año, en tanto que, colocando los ahorros en un plazo fijo en un banco chileno a más de 3 meses, los ahorristas chilenos ganan un interés de 2% anual, en términos reales y así mantienen y acrecientan su capital. Por otra parte, los bancos están obligados a re-prestar esos fondos a las empresas también indexados, lo cual obliga tanto a las empresas como a los bancos a hacer un riguroso análisis de costo beneficio de los proyectos de inversión empresarial antes de hacer un préstamo.
Al contrario de Chile, en la Argentina, a causa de las sobrevaluaciones cambiarias frecuentes, de la inflación casi permanente y de los enormes riesgos de invertir que creó la inestabilidad de nuestra economía, se han fugado entre 300 mil y 400 mil millones de dólares en los últimos 60 años, lo cual podría haberse evitado con un sistema económico monetario y cambiario similar al chileno de Jorge Cauas.
Pero en febrero de 1977 Estados Unidos abandonó su política tradicional de ayudar el desarrollo económico de sus países estratégicamente amigos señalada antes, de TCR alto, superávit fiscal y meritocracia en la administración pública por la de constituirse en campeón de la defensa de los derechos humanos, dado que ese era el punto débil de las dictaduras del proletariado comunista propulsadas por la Unión Soviética. Esta nueva estrategia anticomunista de los EEUU se inició con la presidencia del granjero de maníes de Georgia James Earl Carter, quien fue asesorado por el eminente profesor de Columbia el aristócrata polaco, Zbigniev Brezinski, quien no solamente era hijo de un conde polaco, sino que estaba casado con la hija de Eduardo Benes, un ex presidente de Checoeslovaquia, también fuertemente contrario al comunismo antes de la segunda guerra mundial. Este profesor de ciencia política y de relaciones internacionales indujo a Carter a abandonar las políticas de fuerte desarrollo económico para los países pobres, y dejar de entrenar a sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo comunista, y por, el contrario, indujo a Carter a proclamar a los Estados Unidos como el gran defensor de los derechos humanos, porque detrás de la cortina de hierro, en los países comunistas, la gente vivía aterrorizada por no adherir a dictaduras adornadas con las teorías marxistas- leninistas de sus gobiernos de una manera explícita, y además se moría de hambre. Los muertos y los desterrados a los hielos siberianos sumaban millones y ni que hablar de la vieja China comunista, Vietnam, Laos y otros países donde pereció un cuarto de la población por persecuciones ideológicas y políticas.
El presidente James Earl Carter de Estados Unidos asumió en febrero de 1977. El general Videla en la Argentina en marzo de 1976 y por lo tanto, no contó con el consejo y apoyo de Estados Unidos para nuestro desarrollo económico. Mas bien existió una cierta hostilidad por la cuestión de los derechos humanos, dado que Videla tenía que acabar con los guerrilleros pro-comunistas de montoneros y el ERP, de acuerdo con la política anterior de los Estados Unidos desde 1948 hasta 1976, y, por otra parte, EEUU tenía que ser consistente con su nuevo ataque contra la USSR por la violación a esos mismos derechos humanos en todos los países comunistas.
Por la cuestión de los derechos humanos, Carter también se puso en contra del emperador de Persia, Mohamed Reza Pahlevi y provocó su caída en 1978-79. El Sha era un aliado formidable de los Estados Unidos, país que había adiestrado con grandes recursos a sus fuerzas armadas y a su servicio de inteligencia, la famosa SAVAK. Pahlevi se decía además descendiente de Ciro el Grande, el famoso Rey persa de 500 años antes de Cristo, que era amigo de los judíos, a los que liberó de la esclavitud a que los había sometido su antecesor, Nabucodonosor.
Por culpa de Carter, los Ayatolas tomaron el comando de Irán y se convirtieron en un dolor de cabeza tremendo para los Estados Unidos y para Israel, incluso para nuestro país con las voladuras de la embajada de Israel en 1992 y la AMIA el 28 de julio de 1994. No solamente eso, sino que en 1979-80, los Ayatolas indujeron una triplicación mundial de los precios del petróleo, la que a su vez provocó una inflación del 10% anual, en los Estados Unidos, que determinara la derrota de Carter en su intención de ser reelegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos por un segundo período, ya que perdió a manos del gran presidente Ronald Reagan, en las elecciones del primer martes de noviembre de 1980.
En conclusión, si la Argentina va a crecer en el futuro tendrá que hacerlo sobre la base de sus propias políticas macro-económicas desarrollistas, como las del general Roca y otros próceres en nuestro país de más de 100 años atrás, y como las que siguieron oportunamente Japón, Alemania occidental, Corea del Sur, Brasil y Chile según hemos referido. No esperar una ayuda masiva de Estados Unidos, como la que dió Donald Trump a Mauricio Macri en el 2018, que no sirvió para nada.
Tampoco debe esperarse de la asistencia masiva del capital financiero internacional, si los propios argentinos se escapan hacia el dólar y fugan sus capitales. Los capitales extranjeros y argentinos solamente vendrán si nuestro país se decide de una vez por todas por el TCR alto, el superávit fiscal y la meritocracia estricta en la administración pública, condiciones que por el momento brillan por su ausencia. Nada de personajes como Lijo y el joven Caputo. El presidente Milei debiera olvidarse de las prebendas tipo “banana republic” del RIGI, del CIADI y del sometimiento de nuestros problemas legales con los inversores a jurisdicciones extranjeras, en violación del artículo 116 de la Constitución Nacional.
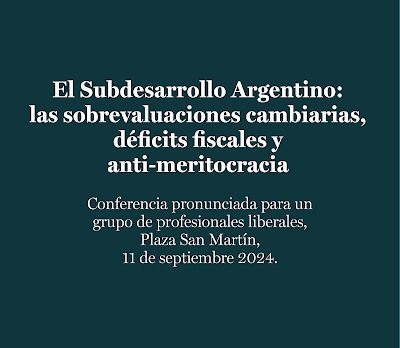



Comentarios
Publicar un comentario